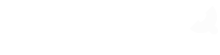Por: Emilio Gutiérrez Yance
Eran las diez de la mañana y, sin embargo, el sol no salió en Cartagena. O al menos así lo sintieron quienes entraron al salón adornado con globos y esperanzas, porque la luz que de verdad importaba brillaba adentro: la de cuarenta y cuatro niños que cerraban un capítulo y abrían otro. Juana Caro, docente del grupo grado quinto de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, sede Ana María Pérez de Otero, respiraba el aire tibio de los finales —ese que huele a logro y a despedida— mientras me preparaba para entregar una nueva generación a las manos de la secundaria. “Hoy siento que entregamos al mundo cuarenta y cuatro amaneceres nuevos”, pensé mientras organizaba la fila.
Habíamos recorrido juntos un largo camino. Cuarenta y cuatro niños, cada uno con su propio universo, llegaban hoy a la orilla donde se entregan los diplomas como quien entrega semillas listas para echar raíces más profundas. Entre ellos, dos estrellas que brillaban con luz particular: Esteban Emilio y Pedro Daniel, dos niños con condiciones especiales que jamás pidieron lástima, sino oportunidades. Y vaya si las aprovecharon. “Ellos nos enseñaron más de lo que nosotros pudimos enseñarles”, me repetí con el corazón lleno, recordando cada uno de sus esfuerzos silenciosos.
Constantes, perseverantes, a veces callados, otras veces desbordantes de ternura, ellos se abrieron paso con la ayuda de sus padres, que fueron sostén, brújula y sombra fresca en los días difíciles. Hoy, mientras los veía acercarse al estrado, solo podía agradecer tanto amor invertido. “Gracias por confiar, por no soltar la mano y por caminar junto a nosotros”, les dije a varias madres que me abrazaron antes de comenzar el acto.



Entre esos acompañantes firmes estaba el padre Emilio Gutiérrez, quien nunca falló cuando la institución necesitó una mano. Su presencia era como una esquina segura: discreta, pero indispensable. Si había un problema, él llegaba antes que la preocupación, atento y sereno, con ese saludo amable que despejaba cualquier tensión.
También quise resaltar el trabajo silencioso —pero poderoso— de mis compañeras. La profesora Aida Correa, de pasos suaves y paciencia inagotable; la profesora Jacqueline Agámez, siempre puntual en la palabra justa; y nuestra coordinadora, Angélica Chávez Abdala, guía y vigía de todo lo que en esta escuela respira. Ese día lucía un vestido beige, sencillo pero luminoso, y unas gafas de marco negro que la convertían en una capitana de ceremonia. Cuando tomó el micrófono, habló con voz de autoridad pero sin prisa, como quien sabe que cada palabra debe sostener el acto y el alma de todos.
Yo, con mi cabello negro alisado, mi blusa beige y mi pantalón marrón, llevaba en la mano izquierda un reloj de plata que no marcaba la hora, sino la emoción contenida. Y aun así, ni el aire acondicionado ni los ventiladores podían con el calor producido por tantas almas juntas. El ambiente era un abrazo húmedo, espeso, pero noble.
Las cámaras y celulares formaban un pequeño bosque de luces. Una adulta mayor se secaba el sudor con una toalla blanca, mientras una mujer de vestido rojo hacía del abanico su salvavidas. Al fondo, un tío sostenía un ramo de flores envuelto en celofán que crujía cada vez que se movía. Un niño pequeño, hermano de una graduada, mordía una empanada tibia que le dejaba migas de fiesta en la camiseta. Afuera, los vendedores ambulantes seguían su propia ceremonia: el de frutas daba brillo a unos mangos impecables; el del bonay ofrecía su frescura como si supiera lo que vendría; otro gritaba “¡agua e’ coco, bien fría!” por si alguna emoción necesitaba calma.
La señora Angélica Londoño, vestida de morado, no pudo contener el llanto cuando llamaron a su hijo Pedro Daniel. Fue una lágrima que salió sin pedir permiso, como esas lluvias repentinas de Cartagena que limpian el aire sin destruir la tarde. Y después vino la ovación: una lluvia de aplausos que parecía caer desde el techo mismo. Lo mismo ocurrió cuando nombraron a Esteban Emilio. Su madre, Liliana Canedo, rompió en lágrimas también: eran lágrimas de lucha, de haber llegado, de haber creído, de haber apostado contra el miedo.
Emyli, la hermana de Esteban, con su cabello ondulado, vestido azul rey y labios rojos, lo acompañaba con orgullo. Su mirada tenía esa mezcla de ternura y fortaleza que solo poseen quienes conocen cada batalla. Los diplomas que ambos recibieron no eran simples papeles: eran testamentos de superación, pequeños monumentos de tinta a la perseverancia.
Al final, los palos de mango que se asomaban desde la ventana fueron testigos silenciosos de este tránsito de la niñez hacia un futuro que ya pide pista. Allí, bajo esa sombra imaginaria, los niños disfrutaron un desayuno que sabía a premio y despedida. “Que vuelen alto, pero que nunca olviden dónde aprendieron a dar su primer paso”, murmuró mi corazón mientras los veía reír. Y aunque afuera el sol seguía escondido, dentro de ese salón brillaban cuarenta y cuatro amaneceres nuevos.