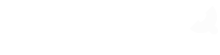Por: Jorge Vergara Carbó
En dos entregas anteriores, en el portal jvc política pública.com, hicimos referencias a las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, al igual que analizamos la caída en la IED en ALC, ambos temas con énfasis en Colombia. En este tema sobre los retos del desempleo en ALC, lo haremos con base a el estudio realizado por el grupo Banco Mundial y publicado recientemente en mayo de este año, Panorama Regional Laboral. Son tres temas sensibles, que nos permite tener una visión más completa de lo que acontece en el país, y en el resto de ALC.
No hay duda a nivel mundial, que el empleo impulsa la reducción de la pobreza y que para generar empleo se debe trabajar tanto en la demanda como en la oferta de empleo. Tampoco hay duda, que el empleo no se genera por decreto o resolución o por una ley, el empleo se genera si el aparato productivo crece, es decir si la producción de bienes y servicios en un país crece, esto es lo que se conoce como el PIB, que se mide de un año a otro, y por los cambios en el mercado, el costo de contratación y los cambios tecnológicos. Por el lado de la oferta de trabajo, lo fundamental es la educación y mejor si esta es bilingüe, por lo menos con conocimiento del inglés, y la capacitación constante, elaborar buenos perfiles, utilizar redes sociales.
ALC presenta tasas de desempleo altas, con una formación de empleo de baja calidad y una alta informalidad, que en algunos países supera el 50%, de su fuerza de trabajo. No es buena noticia, la dada recientemente por el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de que la economía en el 2025. No crecerá a la tasa prevista el año pasado, sino que lo hará a una posible tasa del 2.1%, lo que llevaría en ALC a aumentar el desempleo por lo menos en dos puntos.
El Banco Mundial, en su estudio propone lo siguiente para ALC
“La primera y más importante es la educación. En la actualidad, más del 60% de los niños de 10 años son incapaces de leer y comprender un texto sencillo. Este déficit es un cuello de botella crítico para nuestro progreso futuro. Si los niños no adquieren las competencias básicas en la enseñanza primaria, todos los demás resultados educativos corren peligro. Debemos invertir en nuestros jóvenes, ampliar las oportunidades de educación técnica y terciaria, garantizando que las personas puedan desarrollar las competencias socioemocionales y digitales necesarias para adaptarse a un mercado laboral en evolución.
En segundo lugar, la aplicación de reformas del mercado laboral que garanticen salarios justos, seguridad laboral y condiciones de trabajo decentes puede mejorar significativamente la calidad del empleo. Esto implica hacer cumplir la legislación laboral y proporcionar protección social a todos los trabajadores.
En tercer lugar, mejorar la infraestructura digital y animar tanto a los trabajadores como a los empresarios a adoptar las tecnologías digitales, garantizando que la conectividad sea accesible y equitativa. Por último, estos esfuerzos deben adoptar una perspectiva de género. Es esencial promover la incorporación de las mujeres a empleos de calidad. Los países deben mejorar el acceso a servicios de atención asequibles para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral y sus perspectivas profesionales. Además, aumentar la representación de las mujeres en los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) les ayudará a avanzar en sectores cruciales, reduciendo la brecha tecnológica.
Empoderar a la población de América Latina y el Caribe mediante empleos de calidad es fundamental para el desarrollo de la región” (Tomado del documento Panorama laboral Regional. Práctica Global de Pobreza y Equidad, del grupo Banco Mundial mayo 2025).
OCHO CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL BANCO MUNDIAL
“Dato clave #1: A pesar de tener el crecimiento económico más bajo entre las regiones del mundo desde 2015, el crecimiento del empleo en ALC siguió el ritmo del de los países de otras regiones. Esta desconexión sugiere que ALC está creando empleos sin mejorar la productividad, lo que puede explicar los indicadores de calidad del empleo persistentemente bajos de la región.
Dato clave #2. Entre 2016 y 2024, ALC generó alrededor de 27 millones de nuevos empleos netos. El comercio minorista y la hostelería aumentaron (+7,9 millones de puestos de trabajo), mientras que la educación, la salud y los servicios personales aumentaron con fuerza (+7,3 millones), representando en conjunto más de la mitad de todos los nuevos puestos. Las empresas más grandes (más de cinco empleados) lideraron la creación de empleo con 11,1 millones de nuevos puestos netos, mientras que las pequeñas empresas contribuyeron con 7,9 millones. El crecimiento de los nuevos puestos asalariados fue más del doble del aumento de los puestos de trabajo por cuenta propia, 18,6 millones. La región agregó 1,6 millones de nuevos empleadores/emprendedores, mientras que el trabajo no remunerado disminuyó en 900.000 puestos de trabajo.
Dato clave #3: El desempleo juvenil en América Latina y el Caribe cayó más de 5,4 puntos porcentuales a partir de 2016, pero se mantuvo en 14 por ciento en 2024, más del doble de la tasa de desempleo general. La proporción de jóvenes que ni trabajan ni estudian (ninis) también ha disminuido, hasta alcanzar el 18,3 por ciento en 2024. Sin embargo, esta tasa supera el promedio de los países de ingreso mediano alto (16,6 por ciento).
Dato clave #4: En la última década, la fuerza laboral de ALC ha experimentado una transformación, y millones de ciudadanos han ascendido en la escalera educativa. Los empleos entre los trabajadores de mediana y alta calificación se expandieron más rápidamente que sus respectivos segmentos de la población, destacando un cambio claro hacia una fuerza laboral más educada. En contraste, los trabajadores con bajos niveles de educación experimentaron pérdidas de empleo que excedieron su declive poblacional.
Dato clave #5: El aumento del nivel educativo de la fuerza laboral coincidió con la disminución de la prima salarial por la mano de obra calificada. Este fenómeno indica que la demanda relativa de trabajadores calificados no siguió el ritmo de su creciente oferta. En consecuencia, el mayor nivel educativo de los trabajadores no se tradujo en un aumento de los ingresos laborales promedio.
Dato clave #6. Los datos de alta frecuencia sobre la contratación de trabajadores calificados indican que la región aún no ha retornado a los niveles de crecimiento de la contratación anteriores a la pandemia. Los patrones de creación de empleo que se observan en las encuestas de la fuerza laboral imitan a los de la tasa de contratación de LinkedIn, con una importante distinción. Hasta febrero de 2025, este último permanecía estancado por debajo de los niveles de 2017, lo que indica una recuperación incompleta del mercado laboral. La discrepancia sugiere que, si bien ALC ha sido capaz de crear empleos en general en los últimos años, tuvo dificultades en los sectores tecnológicos más calificados que recogen los datos de LinkedIn.
Dato clave # 7: A pesar del cambio del trabajo autónomo no calificado y el trabajo no remunerado hacia puestos calificados y asalariados durante la última década, una parte significativa de los nuevos empleados asalariados carecen de beneficios de pensión o seguro médico. Mientras que la informalidad disminuyó 2,3 puntos porcentuales en la última década cuando se define como el empleo asalariado en las microempresas, el trabajo autónomo no calificado o el trabajo no remunerado, la proporción de empleados asalariados sin pensión o beneficios de salud subió 0,6 puntos porcentuales.
Dato clave #8: Los salarios y los ingresos laborales crecieron (modestamente) a pesar del estancamiento de la productividad. El crecimiento salarial de ALC se alineó con el de países comparables a nivel mundial en posiciones económicas similares, aunque la mayoría de las economías comparables lograron aumentos de productividad más altos que sus contrapartes de ALC. Esto sugiere una demanda laboral potencialmente más débil, en promedio, en ALC. Al mismo tiempo, el aumento de los salarios mínimos en algunas de las economías más grandes de ALC durante este período podría ayudar a explicar la brecha entre el crecimiento de los ingresos y de la productividad.
Estos patrones sugieren que, si bien América Latina pudo generar más puestos de trabajo durante la última década, tuvo dificultades para crear mejores empleos con mayores ingresos, productividad y beneficios más elevados.
Para obtener información y análisis más exhaustivos, lea la edición de mayo de 2025 del Panorama Laboral Regional. Tomado textualmente”
EL EMPLEO Y LA INFLACIÓN EN COLOMBIA MAYO A JUNIO 2025.
Recientemente, el Congreso de Colombia aprobó una reforma laboral que apunta en principio a devolverle a los trabajadores formales unas conquistas laborales que se habían logrado, pero que en el gobierno de Algavaro Uribe Vélez se les quitaron como era la jornada laboral de 6 am a 6 pm, que la llevaron de 6 am a 10 am, después se modificó a 9 pm, y en esta se acordó que fuera la jornada laboral de 6am a 7 pm. También se dieron cambios en el pago de las horas extras y dominicales que Uribe las bajo al 75%, pasando al 100%, con el tiempo. Para nada, se toco en esta reforma ni en la reforma pensional, la anulación de la mesada catorce (14) que hiciera Uribe en el año 2002. Los pensionados después de esa ley, no han podido recuperar esa mesada, a pesar de varias promesas presidenciales. Un tema que llevó a bastante discusión fue el contrato de los aprendices del SENA, que hoy no tienen contrato de trabajo formal con sus prestaciones y pagado al 100%, por un contrato formal con salario mínimo al 100%. Los empresarios se opusieron rotundamente, pero al fin fue aprobado. Es probable que, por su costo, el empresario prefiera pagar la multa establecida en la ley, y no contratar que asumir esa carga laboral. Hoy hay muchos jóvenes del SENA, que terminaron sus estudios y no han encontrado donde hacer sus practicas laborales, lo que les ocasiona un daño tremendo, ya que es requisito para graduarse.
La reforma aprobada, esta pendiente de su constitucionalidad para que empiece a operar. A nuestro juicio, la reforma no resuelve el problema estructural que tiene el país en materia laboral como es la informalidad que ronda a nivel nacional en el 57%, y en el Caribe colombiano supera el 60%, y a disminuir la alta tasa de desempleo, que como explicamos anteriormente depende del crecimiento de la economía, de los cambios en el mercado, de los cambios tecnológicos y del costo de la contratación, que justamente en la reforma aprobada se elevan considerablemente.
La tasa de desempleo a mayo del 2025 con relación a mayo del 2024, fue del 9% a nivel nacional, siendo el 8.4% la media de las ciudades de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín. En contraste en el Caribe la media fue de 10.7. destacándose Riohacha con el 15-4, y Valledupar con el 7.8%. Barranquilla presenta una tasa del 10.1%.
De los resultados del DANE, llama la atención que la población fuera de la fuerza laboral sigue creciendo, y esta población afecta la tasa de desempleo, porque no hacen parte de la formula matemática para calcular el desempleo, como lo he tratado de explicar en artículos anteriores, y solicitado al DANE explicaciones sobre esos aumentos. Para mayo esa población fue de 14.632.000, el 61.9% de las personas ocupadas en mayo. Crecieron en 257.000 personas, de las cuales 189.000 personas nuevas, se les considero inactivos, es decir personas pensionadas, jubiladas, rentistas, discapacitados y que se cansaron de buscar trabajo. El incluir desocupados realmente en este ítem, distorsiona la tasa de desempleo, la hace disminuir, al disminuir el número de desocupados.
En los sectores económicos, llama la atención quela recuperación de la construcción no se ve, por ninguna parte hasta el punto que 42.000 personas, que estaban trabajando se quedaron en mayo sin trabajo, y peor en la industria que sigue sacando trabajadores esta vez 122.000 empleo perdidos. Por su parte la agricultura genero 66.000 puestos de trabajo y tiene una fuerza de trabajo de 3.501.000 trabajadores, que representa el 14.8%, del total de las personas ocupadas. Este sector que es el motor del desarrollo del gobierno del cambio, hay que ponerle el acelerador para poder cumplir con las metas de compra de tierra, e igualmente prestarle atención a las recomendaciones que ha venido planteando Indalecio Dangond en sus columnas publicadas en jvc política pública, sobre el crédito, subsidios y seguros en el campo. El sector que viene impulsando el campo no es el agrícola, sino el ganadero. El sector rural es clave para el país, ya que gran parte del conflicto que enfrentamos como la marginalidad en las ciudades capitales es producto de la violencia generada por la tenencia de la tierra y su mala utilización.
En mayo se generaron 597.000 empleos, de los cuales 612.000 fueron por cuenta propia, es decir informales y 243.000 obrero, empleado particular, que se asimila también a informal, estos dos sectores generaron un 42.5%, por encima dl empleo generado, debido a que los otros sectores disminuyeron trabajo, especialmente el llamado Patrón con 122.000 empleos menos, el gobierno con 102.000 empleos menos, sin remuneración 66.000 y, doméstico con 20.000 menos. Este último sector con la nueva reforma laboral es posible que se disminuya cada vez más el empleo.
Seguimos, bajando la tasa de desempleo que es bueno, porque la economía está creciendo lenta, pero creciendo, pero no generamos empleo de calidad, ni empleo formal. La informalidad sigue aumentando y la nueva reforma laboral no apunto a esos dos temas.
Junio, nos trajo buena noticia en materia de inflación 4.82%, la venimos disminuyendo, aunque con algunas aclaraciones que debería dar el DANE, especialmente para las cifras que arroja el Caribe colombiano, que presenta una inflación bastante por debajo de la de las cuatro ciudades principales del país, su media a junio fue del 3.43%, mientas la de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga fue de 5.03, una diferencia de 1.6 puntos.
De la información del DANE, podemos destacar e caso de Santa Marta, que presenta una inflación anual de 1.40%, cuando las ciudades del resto del país todas están por encima dl 3.25%, porcentaje este último que presenta Valledupar. La inflación en USA 2.5%, en Europa 2.0%, en India 2.82%, en la China 4%, y en Santa Marta 1.40%, ¿esto significa realmente la ciudad más barata del mundo?
Vuelvo a dejarle a la academia y al DANE para que encuentren una explicación diferente a la que nos hemos atrevido a plantear, de que el Caribe tiene la inflación más baja por el “hambre” que se pasa en nuestra región, producto de mayores niveles de pobreza por el alto desempleo e informalidad y la concentración del ingreso. No he podido encontrar otra explicación, porque el Caribe no es productor de alimentos básicos de la canasta familiar, ni tiene una industria alimentaria desarrollada. Llevo en varios escritos solicitando lo mismo, sin encontrar repuesta de la academia y menos del DANE.
La inflación en el Caribe fue así: Barranquilla 3.83%, Cartagena 4.19%, Sincelejo 3.72%, Montería 3.69%, Riohacha 3.67% y Valledupar 3.25%. Bogotá 58.20%, Cali 4.45%, Bucaramanga 5.45% y Medellín 5.03%.
Ahora, con una tasa de desempleo e inflación bajando, no le queda otro camino a la Junta directiva del Banco de la República sino bajar la tasa de interés por lo menos a niveles de 8.25%, es decir un punto, con ello contribuye a aumentar la inversión y por ende generar un mayor crecimiento y mayor generación de empleo, lo que significa a su vez menos pobreza.